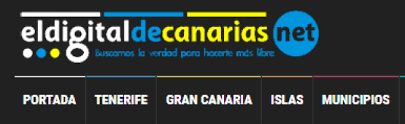A pellizcos
La piel, que no es más que de quien la eriza, lo siente cuando George Sand visita la tumba de Alfred de Musset, y es la misma lluvia. Lo siente en la voz de Josef Salvat, y subo el volumen y brilla tanto el cielo que arden mis pies en el asfalto... En la última estrofa de Saint Claude y Christie queda suspendida, laisse-moi rester seul. Al escuchar a Nuria Espert recitar a Lorca en los Premios Princesa de Asturias, o a Darin hablar del amor.
Hay pellizcos que te estrujan el corazón cuyo impacto y onda expansiva llega justo ahí; al lugar exacto
Algo se desgarra y acelera en un intenso crujir. Tu temperatura corporal se altera drásticamente con un ligero mareo, y crees que tiembla el suelo, pero es tu cuerpo.
Lo sientes cualquier sábado apresurando el paso entre la gente, porque aún tienes que llegar a casa, ducharte y decidir qué cenas hoy, y todo caliente; el agua y la cena.
A tu lado suena insistente un teléfono, nadie contesta. Dos mujeres conversan sobre una película que han visto en el cine, una chica camina contestando mensajes con los cascos puestos. Y un hombre un poco mayor que tú o no, tal vez solo sea todo lo que la vida le ha hecho más que a ti, por fin, descuelga. Le repite a Paula que caliente agua en un cazo y le cambie el pañal al bebé, que conseguirá el dinero para comprar una bombona de butano y que la quiere: “Te quiero muchísimo, Paula”. Y se salta el semáforo en rojo, y tú también.
Y todo está bien, que diría Leila Guerriero. Tu familia está bien, el trabajo está bien... el amor y el dolor están bien, y el perro está bien, y todo está bien, pero tienes el corazón como un trozo de carne atravesado por un anzuelo…
Le contemplas murmurando una pena que consigues descifrar y ya sabes que el pellizco no desaparecerá por mucho que gires la esquina que adorna una tienda de cosas innecesarias.
Me mira asustado y me pregunta "¿por qué?". Permanezco en silencio, porque los pellizcos giran muy rápido deformando el espacio-tiempo, y revivo la primera vez que vi llorar a mi padre cuando murió mi abuela. Me acuerdo de no poner música, pero no porque alguien me lo dijera, sino porque sentía que el silencio era demasiado serio como para romperlo. Esa noche mi padre no abrió un libro y leyó junto a mi cama, me sentó en el alféizar de la ventana y me explicó cómo se formaban las estrellas; lo importante que era para los barcos que el cielo no se apagase. Deduje que él, en algún momento que deseaba no llegara nunca, también sería una estrella y que, ese día, (yo) suspendería astronomía, y matemáticas. Me acordé de ese antiguo luto que hace que nadie ponga en la tela de su juicio el dolor, ni el respeto.
Mis padres pertenecen a una generación que luchó, se esforzó y creció para ser más y mejor. Hoy mi generación lucha contra sus deseos frustrándose más con muchos menos motivos. De mis padres he heredado que me caiga bien la gente que sabe, y no solo conoce, el valor de las cosas, pero que olvida pronto su precio. También la importancia de algunas palabras: libertad, lealtad, responsabilidad, humildad, respeto, compasión... Palabras a las que no siempre llego y que he ido ampliando por mi cuenta y riesgo, pero que busco en los que han ido entrando en mi vida para formar esa red de seguridad, para que sean ellos quienes me empujen a acariciarlas con la punta de los dedos. Porque tengo los dedos largos y las manos suaves, gracias a las manos de mis padres.
Él espera una respuesta, un porqué, como si no supiese que las cosas nunca empiezan donde parecen hacerlo y siempre vienen de otro lugar. Yo sonrío, no caben las palabras en un pellizco.
Dácil Rodríguez, escritora.